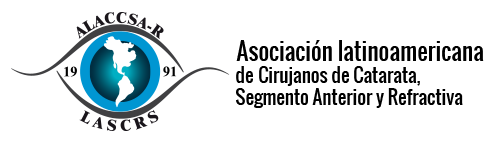La marea de los tiempos XVII

Por Omar López Mato
omarlopezmato@gmail.com
Ya hemos comentado el enorme valor político del retrato. La mayor parte de los habitantes de una nación no tenían oportunidad de ver a su rey y la forma de representarlo adquiría un valor simbólico relevante. De allí la importancia de su aspecto. Además de atenuar defectos o exaltar la majestuosidad del monarca, en ciertas circunstancias también mejoraban las perspectivas casamenteras entre los príncipes.
En estos matrimonios por conveniencia, raramente los novios se conocían personalmente, la mayor parte de las veces lo hacían a través de un retrato. Este método podía ser muy efectivo, como lo fue en el caso de Juana, hija de los Reyes Católicos. Al conocer a
su prometido, Felipe “el Hermoso”, ambos pidieron contraer matrimonio en ese mismo instante a fin de consumar el acto a la brevedad. Este apasionamiento no los privó de reyertas y conflictos por las frecuentes infidelidades de Felipe y las explosivas reacciones de Juana, quien hacía honor a su apodo, “la Loca”.
En el caso de uno de sus descendientes, Carlos II de España, el retrato, además de atenuar sus rasgos de idiota, apeló a la codicia de la novia, ya que el marco de su retrato fue tachonado con diamantes.
De poco sirvió este desembolso que no llegó a menguar la desesperación de la princesa francesa destinada a casarse con este infradotado al que llamaba “el Hechizado” por los muchos males que lo aquejaban. Con tal de no sufrir tan triste destino, la desdichada llegó
a arrojarse a los pies de su abuelo, Luis XIV, para que se condoliera de su suerte. El llanto desconsolado de su nieta no conmovió al viejo monarca: ella había nacido para ser instrumento de intercambio político y en tal función debía sacrificar las vanidades del amor.
Diferente fue el caso de María de Médicis y Enrique IV de Francia, pintados por Pedro Pablo Rubens en 1622.
En la obra Presentación del retrato de María de Médicis a Enrique IV, los dioses del matrimonio, Himen y Eros, contemplan la escena cuando el rey de Francia mira extasiado el retrato de su prometida, María de Médicis. Ella no tenía los ancestros de Enrique, cuya ascendencia se remontaba a los tiempos de San Luis, pero el pedigrí menos exuberante de la prometida se compensaba con una cuantiosa dote que incluía la condonación de parte de la deuda que Francia mantenía con los parientes de la novia, los poderosos banqueros florentinos.

Presentación del retrato de María de Médicis a Enrique IV • Rubens • 1622 – Museo del Louvre, París, Francia.
El rey, por entonces, tenía 47 años y era bien amado por su pueblo, a pesar de las luchas religiosas que afligían a Francia. Por orden de Catalina de Médicis, había salvado su vida durante la lúgubre noche de San Bartolomé. A pesar de ser heredero por derecho, su condición de hugonote le impedía el acceso al trono francés por imposición del Papa, apoyado a su vez por Felipe II de España.
En un lúcido ejercicio de realpolitik, Enrique abjuró de sus creencias, excusándose con la célebre frase “París bien vale una misa”. De esta forma, terminaron las guerras y el edicto de Nantes decretó la tolerancia religiosa. Una vez pacificado el reino, se casó con María de Médicis, quien aportó 600.000 escudos de oro a las agotadas arcas de Francia. El pueblo la llamaba “la gran banquera”.
En este lienzo lo vemos al majestuoso Enrique vestido con coraza y sosteniendo el bastón de mando delante de la amazona Francia, una alegoría al país que debía sacar del marasmo de la guerra.
A pesar de este inicio idílico de la relación conyugal, el matrimonio no fue obstáculo para que Enrique continuase con sus aventuras galantes. Entre ellas, se destaca la relación que mantuvo con Gabrielle de Estrées, hermosa mujer que inspiró uno de los cuadros más extraños de la historia del arte.
Gabrielle y su hermana posan desnudas. El gesto de tomar el pezón de Gabrielle sugiere que la amante real esperaba un hijo del soberano. En extrañas circunstancias, que hacen sospechar un envenenamiento, Gabrielle murió antes de dar a luz. Henriette D’Entragues, marquesa de Verneuil, fue otra de las amantes de Enrique, una hermosa mujer que hasta último momento intentó evitar que el rey se desposara con la florentina. De hecho, Henriette acompañó a Enrique hasta Lyon para encontrarse con la prometida italiana.
Mientras Júpiter y Juno contemplaban al rey gratamente impresionado por el retrato de
su prometida, Henriette se paseaba por la corte y proponía a los gritos la anulación del matrimonio.
Si bien esto nunca aconteció, Enrique le dio largas al asunto de la coronación de su esposa, quien con perseverancia logró el ansiado título sólo dos días antes del asesinato de su marido. De esta forma trágica, María de Médicis pudo acceder al trono.
Una de las primeras medidas de la nueva reina fue encargarle a Rubens veinticuatro obras monumentales para inmortalizar los momentos culmines de su vida y, de esta forma artística, consagrarse como reina de los franceses.
Con su pincel, Rubens elevó a una jerarquía mitológica a los personajes de esta saga llena de intrigas y mezquindades, ennobleciendo la mediocridad de sus existencias gracias a las alegorías olímpicas, expansivas y carnales, que el artista volcaba sobre el lienzo para otorgarle a sus obras ese dinamismo tan propio de su arte.
En 1629, Rubens fue nombrado caballero por Carlos I de Inglaterra no sólo por sus méritos como artistas, sino por su rol diplomático al servicio de España. Ese año logró que se firmara un tratado de paz entre ambas naciones.
Hasta 1633 cumplió otras misiones de ese carácter, siempre a servicio de España. Cansado de la vida cortesana, desde entonces se dedicó sólo a pintar.

Gabrielle de Estrées y su hermana • Anónimo • 1592 – Museo del Louvre, París, Francia.